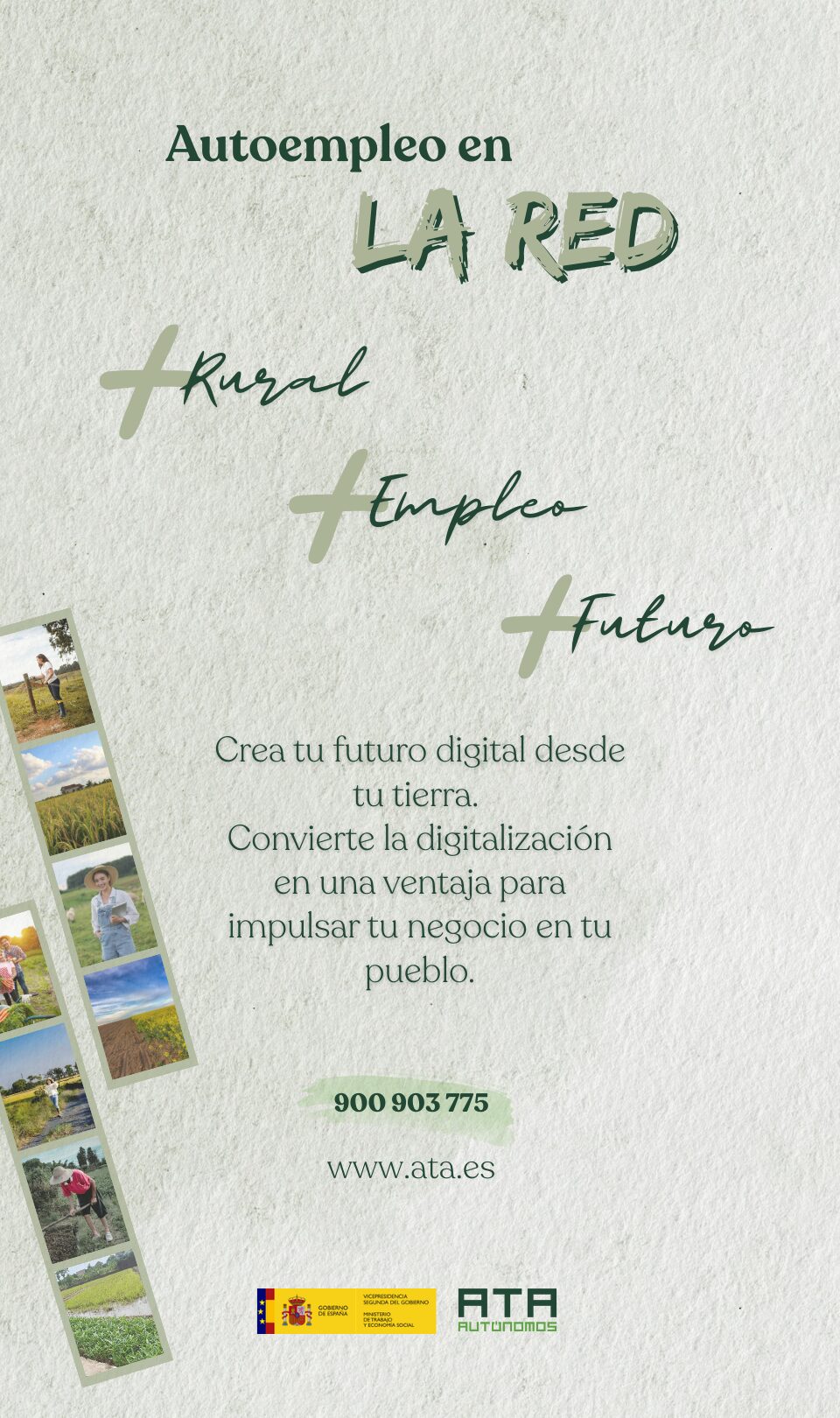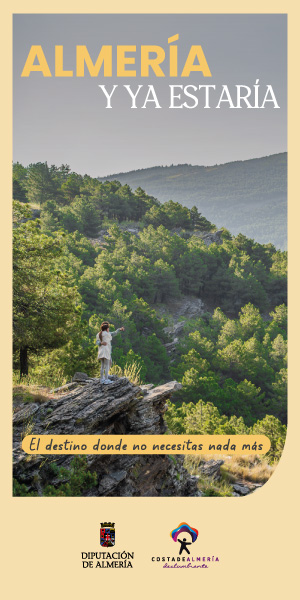La negociación colectiva sectorial es un instrumento central del sistema laboral español, destinado a garantizar condiciones mínimas homogéneas en diferentes ámbitos productivos y territoriales. No obstante, en la práctica existen sectores en los cuales no se alcanzan convenios colectivos sectoriales, o estos quedan paralizados, debido a que no existen asociaciones empresariales que cumplan los umbrales de representatividad exigidos legalmente. Este bloqueo tiene efectos adversos en derechos de los trabajadores y en la competitividad entre empresas.
El Estatuto de los Trabajadores regula la legitimación para negociar convenios colectivos en sus artículos 87 y 88. En los convenios sectoriales, los sindicatos legitimados para representar a los trabajadores son aquellos considerados “más representativos” a nivel estatal o autonómico, así como sindicatos afiliados o federados a estos, y también aquellos que alcancen un mínimo del 10 % de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional del convenio. En cuanto a las asociaciones empresariales, se exige que cuenten con un mínimo del 10 % de las empresas del ámbito, y que den empleo al mismo porcentaje de trabajadores afectados; o bien, si ese umbral no existe, que se trate de asociaciones estatales o autonómicas con ese porcentaje mínimo.
Para la legitimación plena, se establece que la comisión negociadora de los convenios colectivos superiores a empresa debe estar formada por representantes sindicales y empresariales que representen al menos la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados, y empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio. En sectores en los que no existan órganos de representación de los trabajadores, o asociaciones empresariales que alcancen la representatividad legal, se prevén mecanismos excepcionales: la comisión puede integrarse por organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal o autonómico que sean “más representativas”.
Estas disposiciones buscan asegurar que actores con fuerza real participen en la negociación, pero al mismo tiempo, su exigencia puede generar bloqueos cuando no existen organizaciones que alcancen esos grados de representatividad. Las cuestión plantea especiales problemas a las confederaciones empresariales, compuestas por asociaciones empresariales que son las que operan sobre el terreno sectorial, en la medida en que estas confederaciones no están estructuradas jerárquicamente y, por tanto, no hay un reparto funcional de competencias entre ellas a la hora de abordar la negociación colectiva.
La insuficiencia del marco normativo es notoria en este sentido. Existen muchos sectores sin asociaciones empresariales suficientemente fuertes —por ejemplo, ciertos subsectores de servicios, economía doméstica, actividades informales o microempresas aisladas— que no cumplen los criterios cuantitativos de representatividad del ET. Esto impide que puedan ser legitimadas para negociar convenios sectoriales, lo que deja al sector sin regulación colectiva específica. Un ejemplo reciente es el caso del personal al servicio del hogar familiar. Como destaca la reciente sentencia del Tribunal Supremo 386/2025, de 7 de mayo, que confirmó a su vez la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 2190/2022, de 27 de octubre, no existe vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva porque la patronal vasca CONFEBASK se niegue a constituir la mesa de negociación del convenio colectivo del sector de las personas trabajadoras del hogar familiar para el ámbito del País Vasco.
En sectores con muchos pequeños empresarios o autónomos, la afiliación empresarial a asociaciones suele ser baja, dispersa o incluso inexistente, lo que dificulta que una asociación obtenga un 10-15 % (según ámbito estatal o autonómico) de empresas, o que agrupe a un porcentaje suficiente de los trabajadores afectados. En paralelo, los sindicatos más representativos pueden no tener presencia real en todos los subsectores o todas las provincias del ámbito sectorial. Esta dispersión genera problemas para acreditar el porcentaje mínimo tanto para la representación sindical como para la empresarial. Dado que el artículo 88 exige mayorías cualificadas, si las asociaciones empresariales disponibles no representan los umbrales legales, los interlocutores sindicales pueden negarse a constituir la comisión negociadora, o la patronal puede alegar falta de legitimación, produciéndose estancamientos largos. En algunos casos, la vía excepcional (recurrir a asociaciones de mayor ámbito o incluso la extensión de convenios) no es viable porque no existen o porque su representatividad tampoco está acreditada o reconocida en ese ámbito concreto.
La falta de convenio sectorial supone que los trabajadores de esos sectores quedan bajo convenios empresariales más frágiles o bajo el Estatuto sin regulación sectorial específica, lo que puede implicar condiciones de trabajo peores, menor protección frente a abusos, desigualdad entre empresas del mismo sector, etc. Por otro lado, la acreditación de la representatividad puede implicar exigencias administrativas, pruebas de afiliación, informes, datos estadísticos, etc., muchas veces costosas o complejas para asociaciones pequeñas. Además, no todos los empresarios tienen conocimiento de los requisitos legales o de las implicaciones de no estar asociados.
Para superar estos problemas y lograr que todos los sectores dispongan de un convenio colectivo sectorial cuando sea necesario, se pueden contemplar varias vías. Desde el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales entendemos que la vía prioritaria es el diálogo social, es decir, la propia negociación colectiva a nivel andaluz, bien a través de un acuerdo interprofesional que aborde las soluciones necesarias para la resolución de este recurrente problema, bien a través de Recomendaciones o Cláusulas Tipo aprobadas en su Pleno. Pero pueden contemplarse otras vías, que aquí se sugieren solo a título expositivo. Algunas podrían requerir cambios normativos; otras son de política administrativa, o de apoyo institucional, de incentivos, etc.
La reforma laboral de los artículos 87 y 88 ET sería, lógicamente, la primera de las medidas. Adaptar los umbrales de representatividad en función del tamaño del sector, reconociendo que sectores compuestos mayoritariamente por microempresas o trabajos informales necesitan criterios ajustados. Por ejemplo, bajar los porcentajes exigidos para ciertos subsectores donde el disponer de una asociación fuerte es particularmente difícil, o permitir criterios proporcionales. Igualmente, podría reforzarse legalmente el carácter obligatorio de la negociación colectiva sectorial en ciertos sectores estratégicos o de gran vulnerabilidad, estableciendo que si tras un plazo determinado no hay convenio sectorial, la autoridad laboral autonómica o estatal pueda convocar de oficio a una comisión negociadora formada por las organizaciones sindicales más representativas y asociaciones empresariales reconocidas, incluso si no se cumplen todos los umbrales, para evitar el vacío normativo. Es evidente, en todo caso, la necesidad de clarificación jurídica de las reglas excepcionales previstas en el ET para los sectores sin representatividad empresarial (y sin representación sindical), para evitar que se usen como excusa para negar la negociación. Por ejemplo, precisar qué criterios deben seguirse para acreditar inexistencia y cómo se reconoce a las organizaciones estatales o autonómicas que puedan intervenir.
También puede apoyarse la constitución y reforzamiento de asociaciones empresariales a través de subvenciones, asistencia técnica, capacitaciones para agrupamientos, fomento de asociaciones interprovinciales, federaciones sectoriales, etc. Esto no dejaría de ser fomento de la negociación colectiva como función de impulso hoy asignada a órganos como el propio CARL. Establecer redes de coordinación jurídica/administrativa que ayuden a las asociaciones empresariales a acreditarse en materia de representatividad y facilitar la recopilación de datos de empresas, afiliaciones, trabajadoras/trabajadores, certificaciones, etc. sería otra de las posibles acciones a tener en cuenta. Junto a ello, incentivos fiscales o de otro tipo para empresas que formen parte de asociaciones empresariales que sean legitimadas, para estimular la afiliación. Por ejemplo, deducciones fiscales, ayudas institucionales para formación, participación institucional, etc. Podría contarse igualmente con un servicio público de apoyo a la representación empresarial con oficinas especializadas en las comunidades autónomas que asesoren gratuitamente a asociaciones empresariales para cumplir los requisitos legales de legitimación para constituir comisiones negociadoras, función que deberían cumplimentar también las confederaciones empresariales.
Los Consejos de Relaciones Laborales autonómicos pueden jugar un papel clave como mediadores, promotores y garantes del cumplimiento del marco normativo. Algunas de sus funciones ya se aplican en este sentido: Diagnóstico sectorial participativo, mediación institucional, registros oficiales de representatividad, o capacidad de propuestas normativas con informes consultivos propios. El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, mediante la medida 5.2 del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva, está en una posición estratégica para intervenir, consensuando un protocolo de actuación de conformidad con la legislación vigente, o apoyando la creación, acreditación y fortalecimiento de asociaciones empresariales, o promoviendo criterios flexibles cuando la estructura sectorial lo exige, y asegurando que no haya sectores desregulados como consecuencia de ausencias estructurales de actor empresarial legitimado. Una política bien diseñada que combine diagnósticos precisos, incentivos, registro y respaldo normativo puede reducir de forma significativa ese bloqueo, e incluso lograr que todos los sectores cuenten con convenios colectivos sectoriales, favoreciendo una negociación colectiva más inclusiva, equitativa y funcional.