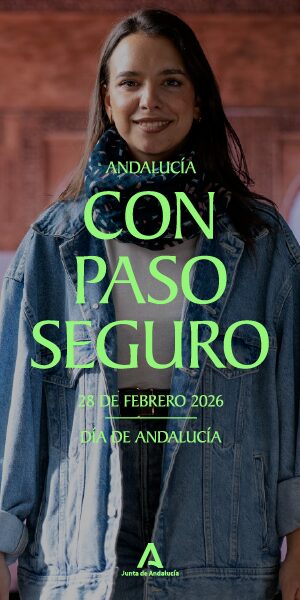Julio es tiempo de defensas de TFM, y Agosto previo al inicio del nuevo curso académico y profesional, sí, también profesional porque septiembre que todo lo relanza, pero mientras un poco de reflexión pies en arena o en montaña.
Como digo, también lo es de observación o reflexión, de hacer balance más allá de lo académico y mirar con cierta distancia crítica algunas inercias del sistema. No hace más de un mes, como tutor de un trabajo de fin de máster universitario en el ámbito de empresa, he vivido una experiencia que me impulsa a escribir estas líneas.
El tribunal encargado de evaluar el trabajo —formado por dos profesores de carrera, excelentes en lo académico— se enfrentaba a un trabajo diseñado con y para el mundo real de la empresa. Un trabajo aplicado, con datos reales (o supuestos, a nivel de la formación del alumno), con decisiones reales, con clientes reales. Y, sin embargo, sentí una distancia. Una falta de código común. Como si habláramos lenguajes distintos.
No es una crítica personal, no lo es, sino estructural. Hay una brecha —no nueva, pero tampoco cerrada— entre universidad y empresa. Y aunque se han dado pasos en las últimas décadas, la experiencia me sigue diciendo que esa distancia se nota, especialmente cuando el mundo real entra por la puerta del aula.
En teoría, la universidad busca formar profesionales preparados para los retos del mercado. Las escuelas de negocio, los másteres y los programas executive deberían ser ese punto de encuentro natural entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y su aplicación. Sin embargo, demasiadas veces se construyen muros donde deberían tenderse puentes.
No es que la universidad no quiera acercarse a la empresa. Es que, muchas veces, no sabe cómo. La carrera académica premia la publicación científica en revistas de impacto, no tanto el impacto real en una organización. Valora el rigor metodológico, pero no siempre la utilidad estratégica. La empresa, por su parte, mira con escepticismo a una universidad que a veces le parece lenta, burocrática o desconectada. Y en medio de este desencuentro están los alumnos. Profesionales que esperan respuestas prácticas, aplicables, de valor directo. Que no quieren solo saber “cómo debería ser”, sino “cómo se hace realmente”.
Esta situación vivida que os cuento como tutor de TFM ante el tribunal de defensa de éste, es un reflejo perfecto de esta brecha, la he sentido. Un tribunal que valora desde la lógica académica un trabajo cuyo valor reside en su aplicabilidad empresarial. ¿Es justo? ¿Es adecuado? ¿Estamos usando las herramientas correctas para evaluar lo que de verdad queremos fomentar? Porque si el objetivo de un TFM es demostrar la capacidad de aplicar el conocimiento a un contexto real, ¿no deberíamos incorporar más voces de la empresa en esa evaluación? ¿No deberíamos valorar de forma diferente los trabajos con datos reales, problemas reales y soluciones reales? Aunque no sean cuantitativos, sino cualitativos.
La universidad necesita abrirse más a los perfiles híbridos. A profesionales que hayan vivido (y vivimos) con un pie en la empresa y otro en las aulas. Y que, precisamente por esa posición intermedia, podemos hacer de traductores, de mediadores, de puentes. No como excepción, sino como modelo.
No propongo nada utópico. Propongo prácticas que ya existen en algunos contextos, pero que deberían extenderse con naturalidad: tribunales mixtos con presencia de profesionales de empresa, valoración diferenciada según el tipo de TFM (teórico vs. aplicado), incentivos a docentes que colaboran activamente con el sector privado, programas de formación para profesores que deseen acercarse al mundo empresarial (porque sí, también hay miedo o desconocimiento), y un mayor reconocimiento institucional a las aportaciones que no solo publican, sino que también transforman.
La universidad debe seguir siendo un faro del conocimiento, pero también una brújula para la acción. Y eso no se consigue encerrándose, sino abriéndose. No se trata de elegir entre teoría y práctica, sino de integrarlas. Porque solo así formaremos profesionales completos, con pensamiento crítico y capacidad resolutiva.
Agosto invita a pensar. A veces, con la calma del aula vacía y el eco de lo vivido durante el curso, uno se permite hacerse preguntas que en el vértigo del día a día se aparcan. Hoy me hago una muy clara: ¿qué pasaría si la empresa y la universidad se acercaran de verdad, sin reservas, sin desconfianzas? ¿Y si dejáramos de pensar en ellas como mundos paralelos y empezáramos a tratarlas como partes de un mismo ecosistema?
Ojalá en las próximas defensas no sienta esa distancia. Ojalá no solo formemos alumnos, sino también conexiones reales entre dos mundos que, si se lo proponen, pueden (y deben) estar mucho más cerca.